La partida de cartas
Hay mañanas que
las palabras me sacan de la cama. No quieren esperar a que suene el despertador
y, antes de que el mismo sol decida que ya es hora, sin ningún miramiento, me abren los párpados y me agitan el pecho.
Esas mañanas las
ideas, hartas de pulular sobre la cabeza de la escritora menos prolífica de la
ciudad, deciden hacer un zumbido tan intenso que más vale levantarse.
Dejo atrás el
cuerpo calentito de mi hijo pequeño, quien suele buscar compañía en mitad de la
noche. Lo dejo tranquilo, con la serenidad expansiva de quien duerme,
respirando al compás de sus dulces sueños. Me pongo mi bata de lana beige, compañera
fiel de líneas demasiado tempraneras, y sustituyendo un calor por otro, bajo a
la cocina.
Tengo que
escribir mi tarde de ayer, la primera de gran felicidad después de unos días tan
grises que, casi muero del cansancio. Que es lo que tiene la tristeza, que te
agota. Me sentía exhausta, no podía más con un vacío que me pesaba
tanto que no podía levantar las comisuras de la boca. Yo, que si me caracterizo
por algo es por mi generosa sonrisa. La reparto por el mundo como si no valiera
nada. Y sin embargo, estos días iba por la vida en piloto automático, cargada con un peso tan grave y tan profundo que, me sentía agotada. Es
curioso que el vacío pese más que ningún otro sentimiento.
Fue una partida
de cartas.
A eso de las seis
y media llegaron mis padres, que están haciendo méritos para conseguirse un
hueco en el Olimpo de los abuelos.
Llegaron cargados
de alegría que en ellos, se traduce en mucho ruido. Mucho ruido y muy
contagioso. A las seis y treinta y cinco, éramos una casa de locos. Hasta
el perro ladraba desmesuradamente. Mi marido en su despacho, teletrabajando. Cincuenta
personas al otro lado de la línea, las voces de los abuelos, los niños y el
perro traspasando paredes y puertas, para colarse en esa llamada y desesperar
al único miembro de la familia que trae dinero a casa, en la actualidad.
Nos encerramos en
la cocina. Bajamos los decibelios a la medida legalmente permitida. La policía no
acude a detener a nadie.
Empezamos una
pocha, regalo de mi hijo el mayor de parte de sus abuelos. Había pedido una
baraja y un par de partidas por su cumpleaños. Hay esperanza en la siguiente
generación.
¡Qué partida de
cartas! Yo imaginaba a Unamuno, quién decía que las cartas eran la perfecta
solución para pasar tiempo juntos sin necesidad de contarse nada, desesperado tratando
de reconducir la situación junto con mi marido.
Entre barajar,
repartir, pedir y jugar, mi padre elaboraba la lista de deseos de su nieto -el
mayor- para la merienda del domingo y cita de la segunda partida de cartas. En
una cara del papel apuntaba los tantos del juego y en la otra, la
compra de un festín que, más que una merienda de cuatro, parecía la celebración del
noventa y cinco cumpleaños de Su Majestad la Reina. A mi padre hay que quererlo.
No os creáis que
al concluir la lista, nos quedamos sin tema. Mi padre pasó a contarnos la
historia del bolígrafo con el que apuntaba los tantos. Marca Parker.
-¿Tú conoces la marca Parker, Guille? Sin esperar respuesta, prosiguió sin importarle si su interlocutor mostraba interés en la historia, o no... Como hacemos todos en casa...
- Desde la carrera llevo dos bolígrafos Parker en el
bolsillo.
Él, ingeniero, no
es de pluma, es de bolígrafo. Setenta y cinco años tiene el hombre, y cincuenta
y siete (75-57) lleva guardando sus bolis Parker en el bolsillo de su camisa. No sé porque yo no tomo ejemplo y guardo mis plumas en el mismo lugar, justo encima de mi corazón.
Al hilo de las
cartas se iban despachando temas. El siguiente que me llamó la atención fue el
de los desayunos de mi padre en la mili. No hay velada con mi padre en que falte
alguna anécdota de uno de los periodos más felices de su vida. En principio,
creo que su mili da para relato corto, pero aquí sólo os contare lo que ayer él,
muy feliz, recordaba:
-Cuando ya era
oficial, nos jugábamos el desayuno a los dados. El que perdía, pagaba. El
desayuno era cosa seria. Desayunábamos huevos con chorizo y claro, una copa de
vino. Luego bollería, recién hecha.
Pobre, no sé si
ya estaba salivando, o si por el contrario apunto estaban de saltársele las lágrimas
de la nostalgia, pero mi padre, los relatos de la mili los hilvana con lo que
comía en ella. No sé cuántos kilos engordó apreciando el buen hacer del
cocinero del campamento, un grande de Guipúzcoa que luego puso un restaurante,
y no le fue nada mal. Ellos le decían Jose Mari.
Yo sólo podía pensar
que hay que tener juventud (y ganas), para meterse entre pecho y espalda
semejante desayuno y esos tragos de vino, en las primeras horas del día.
Seguimos la
partida, cuatro sentados en torno en la mesa, un quinto apoyando a su hermano
mayor desde lo alto de su silla, y en esto que llega la niña a arrebatarme un
trozo de mi asiento, para hacerse sitio en ella, llenarme de besos, y preguntar
a ver si -en mitad de partida- le explicamos cómo se juega.
Toma la palabra
mi madre que, si bien no ha estado callada, y ha interrumpido a voluntad, introduce
nuevo tema en la mesa: mañana se opera de una catarata del ojo izquierdo.
¡Por fín! lleva yendo
al oftalmólogo una década para que la operen (le debe apetecer mucho).
-Pero, ¿realmente ves mal, mamá?- Le pregunto, preocupada de que la estén operando por cansancio del prescriptor. Por no oírla más. Que no sabe si ve muy mal -me dice- porque tiene mucha imaginación y se lo imagina todo. Y yo, que soy muy mala, le pregunto, si no se estará imaginando que tiene una catarata…
-Lo único que me
preocupa es que no puedo leer durante diez días- dice ¿y que voy a hacer yo?
Mi padre me mira.
Es una mirada larga, llena de contenido. Comunicación visual. No añade nada…
Continua la partida. El cumpleañero no ha dado ni una. Va perdiendo, para mí, la fortuna en el juego, va siempre de la mano de la mala suerte en el amor. Ateniéndo al resultado -y lo guapo que está- debe tener a media clase suspirando. Yo voy segunda, se me quiere algo, pero poco.
Hacia el final del juego, mi madre, increpa a mi padre por algo que ha hecho.
-Mama, no pasa
nada, déjalo tranquilo.
-¡Tranquilo!-
dice mi padre, como si no supiera ya que significa esa palabra.
-Yo no puedo
dejar tranquilo a nadie.
Verdad.
Verdadera.
-Papa, te acojo
estos diez días en casa. Te hacemos hueco. Vente. -acudo al rescate. Y él…
-No puedo- me
dice con una sonrisa- tengo que cuidarla.
A mi padre, hay que quererlo.
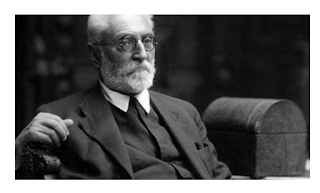
Comments
Post a Comment