Sol toscano.
Era una tarde de primeros de septiembre muy calurosa. Eran unas calles empedradas y en pendiente. Era una maleta demasiado grande. Todo era nuevo: ruidos, olores, paisajes. Creía que le estallaría la cabeza, y no sabía si era el cansancio -agudizado por un terrible madrugón-, todas esas sensaciones que invadían sus sentidos o, el vértigo de empezar. Pasar página. Estrenar capítulo. Dejar atrás otros días que constituían un pasado nada interesante, relevante o, a resaltar.
Subió las escaleras al primer piso, tirando de la pesada maleta, con fuerza. Golpeando cada escalón con el peso de la misma. Era un pasillo sombrío, aún con la luz encendida, apenas se
diferenciaban las formas de los peldaños. Concluía la última etapa de un viaje en el que, ese mismo día, había recorrido 1.363 km. en avión, atravesado Roma en tren, recorrido 231 km. en autobús por Lacio, Perugia y Toscana, uno en taxi intramuros y, 400 metros andando.
La patrona abrió la
puerta, le dio las llaves y la bienvenida. Ella pudo por primera vez
intercambiar varias palabras seguidas en esa nueva lengua que llevaba practicando en
falsos contextos todo el verano.
“Stanca morta”, le dijo
que estaba. Pero no era cierto, nunca había estado más viva.
Al entrar en el cuarto, cerró la puerta tras de sí y soltó por fin, aquella maleta de inútiles y diminutas ruedas que, había cargado -y custodiado- durante toda su travesía, desconfiando de la amabilidad de desconocidos que se ofrecían, sonrientes y solícitos, a ayudarla.
Se dejó caer en la cama, así, de espaldas. Se quedó
un rato inmóvil. Hasta que decidió abrir los ojos, para descubrir una de las
sorpresas, a lo mejor la única, de su nueva casa: techos abovedados y pintados
a mano, con unos frescos muy delicados. Era el único rasgo que había
permanecido en aquella casa señorial, reconvertida en habitaciones para
estudiantes.
Se quedó observando esos
dibujos celestes durante varios minutos, recorriendo con la vista ese otro camino que las volutas trazaban armoniosamente en el techo. Apenas había algo más que mirar en
aquella habitación, amueblada escuetamente. La luz se filtraba por una ventana que
daba a un patio interior, y sólo alegraba el ambiente, iluminándolo directamente
con los rayos del sol, unas dos horas al día. Hermosos techos. Y suelos cálidos.
Eran de azulejo, bastante antiguos. La habitación quedaba ubicada encima de una
pizzería dotada con horno de leña, y al contacto con sus pies descalzos ese
suelo siempre era agradable. Supo que se encontraría muy bien en aquel lugar.
Aunque ciertamente
estaba cansada, la necesidad de explorar lo que sería su hogar
durante varios meses, venció el pulso. Se puso en pie y se dirigió, por un
largo pasillo en forma de ele, a la cocina.
La cocina era grande.
Estaba equipada en abundancia: varios fuegos, varias ollas y dos frigoríficos.
Encima de uno de ellos, un viejo televisor emitía en italiano y, constataba que,
aquel idioma era un lenguaje apropiado para el amor, no para el doblaje de
series de humor o películas de guerra. Presidía la estancia una mesa sólida y
montones de sillas estaban dispuestas a su alrededor. Allí pasaría tantas horas compartiendo secretos, recetas y
largas charlas, con montones de amigos y conocidos que, aparecían sin necesidad
de invitación formal, y amenizaban, mañanas, tardes, noches, e incluso,
madrugadas.
En aquel momento,
ocupaban las sillas seis alemanes. Tres de ellos, Eric, Eva e Ivo hojeaban la
prensa, y le saludaron en un italiano bastante aceptable que, en alguna ocasión
mezclaban con el inglés. Fueron sus primeros amigos allí.
Su amistad
intercultural y multinacional, les enseñó a romper clichés. Los alemanes
aprendieron que una española podía ser puntual y muy disciplinada, incluso más
que ellos. Y la española hubo de admitir que, el alemán, tal y como lo hablaba
Eva, podía ser una lengua sensual y dulce. Eva modulaba su suave voz conjugando
verbos y declinando sustantivos. Escuchar el resultado era tan sorprendente
como especial.
Pasaron todo
septiembre juntos, Eric y Eva e Ivo y ella. Cuatro en total y dos parejas, sin
serlo. Mar Tirreno, tardes de cine, paseos nocturnos, y mil debates entorno a
aquella mesa de la cocina, cuyos argumentos se esgrimían en italo-alemán-hispano-inglés.
Se despidieron a
finales de septiembre para no volverse a ver nunca más. Meses después, con la
ocasión de despedir el viejo 1999, y estrenar un 2000 que olía a modernidad, Ivo le envió una carta, en la que él mismo insistía: no
es una carta de amor; es una carta de fascinación. Y sin serlo, en aquellas páginas
donde mezclaba inglés e italiano a su antojo, escribió, sin saberlo, la mas
bella carta que ella jamás haya recibido.

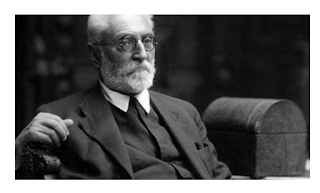
Comments
Post a Comment