Acantilado
El mundo tiene muchos rincones especiales. Está lleno de belleza, escondida aquí y aquí o, rebosante de ella en un espacio concreto. Una belleza más modesta o más exuberante, más reposada o quizá en movimiento. Lo que cada uno entienda por belleza, que es lo que hace dar a cada alma un pequeño salto en el pecho o causarle un profundo e inesperado estupor; cuando los ojos miran y el alma se queda en éxtasis, casi sin respirar, quieta, observando y, tratando de guardar dentro toda esa belleza que ahora ve, y luego, no tendrá delante.
Uno, al contemplar la belleza de un paisaje, quiere conjurar la memoria y retenerlo en su retina tan vivo como en aquel momento, para no despedirse jamás. Es curioso que, con las personas puede ocurrir lo contrario, quizá uno quiere a menudo que la memoria borre el rastro de una belleza que ya no está a su alcance, cuanto antes. Y en ese caso, ay, el conjuro suele salir siempre al revés. No hay memoria más resistente que la que uno quiere olvidar.
Sin remedio alguno nos olvidamos de encargos que habíamos repasado en el mismo día, incluso unos minutos
antes y, sin embargo, nuestra cabeza está aún anclada en el dolor de la pérdida -quizá no tan
reciente- de alguien que, en el peor de los casos, ha decidido que tu ya no
mereces el tiempo, la atención, y sí, en definitiva, la pena.
Pero yo estaba
delante de un paisaje favorito, y mira donde se van todos mis pensamientos. Es
un precioso acantilado. De esos que trazan la costa de lugares en que, esa línea
hacia dentro tiene una belleza comparable a la que se extiende hacia afuera.
Dover, Dorset, Normandía, Bretaña, son los últimos que he visitado. El lugar
especial es precisamente ese borde, esa frontera escarpada entre el mar o el océano,
y lo que queda al interior. Es un lugar de encuentro, que viene a ser lo mismo
que un lugar de despedida.
Es un privilegio
para la vista, porque uno puede contemplar los mil matices del reflejo de la cegadora
e intensa luz del sol o, la blanquecina y serena luz de la luna, desde la altura. Y desde esa altura, abarca más. Comprende más. Pero lo es también
para el oído, porque las olas baten incansables contra el muro, en un ejercicio
de perseverancia, que consigue alterar esa línea contra la que lucha, a esa
velocidad imperceptible pero constante que es, precisamente, la que te lleva a
todas partes. El tacto disfruta, porque en la piel, no sólo se siente la brisa,
o el viento, si no también el mar, minúsculas partículas que los ojos no ven,
pero que nuestro tacto, nuestro gusto y nuestro olfato notan posarse en nuestro
rostro.
Y allí te puedes
quedar horas a merced del viento, que te mezca o, quizá te acaricie una suave brisa,
o sencillamente, te de un buen meneo, que te despierte por fuera y por dentro, poniéndote
alerta, y dejando las ensoñaciones para otro momento, porque ese, lo estas
viviendo.
La fuerza de la
marea es un espectáculo, y como todo buen espectáculo no sólo es algo estético,
lleva mensaje sobre el que reflexionar. Allí puedes echar todas las horas del día,
hasta que llegue el atardecer y te ofrezca ese esplendor que, en un mundo
ideal, uno no se perdería ninguna tarde. Cumpliría su cita con su propia
felicidad sin faltar un solo día, en soledad o arrastrando a alguien consigo, a contemplar aquello que ocurre cada tarde, y no por ello pierde su magia.
Si ya añades un
faro, coronando tu acantilado, estas llenando de historias, ese trozo del mundo
que ya de por sí, es un escenario perfecto sin necesidad de contarte nada que allí
pueda acontecer.
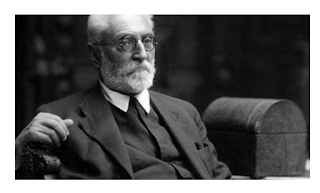
Comments
Post a Comment